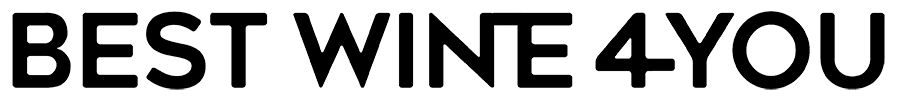El análisis sensorial: ¿La ciencia o el arte de aburrir a los enoturistas?

Ah, el análisis sensorial… esa maravillosa práctica en la que te explican que el vino tiene “un precioso color amarillo pajizo con reflejos verdosos”. Como si el enoturista promedio fuera daltónico o estuviera más preocupado por el tono del vino que por el sabor de la copa que tiene delante. Spoiler alert: la mayoría no lo está.
Seamos realistas. ¿Alguna vez alguien te ha servido una paella mientras te describía el “amarillo dorado de la cúrcuma con ribetes marrones del arroz chamuscado”? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguimos empeñados en que los enoturistas se traguen (literalmente) este análisis sensorial tan rebuscado? A nadie le importa si el vino es más amarillo que un girasol en agosto, lo que quieren es saber si está bueno y, sobre todo, si va bien con las croquetas de jamón que tienen delante.
Y luego llegamos a los aromas. ¿Aroma a papaya, mango y maracuyá? ¡Venga ya! La mayoría de la gente apenas distingue entre el aroma de un zumo tropical y el de un ambientador de coche. Pero ahí estamos, describiendo violetas silvestres como si todos hubiéramos pasado nuestra infancia oliendo flores en el campo. Es más probable que tu enoturista medio piense en Violeta, la del barrio, que en las flores. Y cuando llegamos al clavo o la nuez moscada… bueno, digamos que a muchos enoturistas “les importa un comino”.
El problema es que, al tratar de impresionar con nuestro dominio del análisis sensorial, lo único que logramos es intimidar y confundir. En lugar de acercarlos al mundo del vino, los alejamos. Y cuando no están alejados, directamente están muertos de la risa. Sí, porque ahora resulta que algunos se ríen, no con nosotros, sino de nosotros. No es por nada, pero cuando un cliente empieza a reírse al oír que tu vino huele a “jazmín, lavanda y flor de naranjo”, es posible que esté pensando: “Este tío se ha tomado más de una copa”.
Lo curioso es que ningún músico te obliga a analizar cada nota de su canción para que la disfrutes. No te preguntan si notas el impacto emocional de un fa sostenido sobre tu corazón mientras escuchas tu canción favorita. Simplemente la disfrutas, cantas, bailas, y te emocionas. Con el vino debería ser igual: menos hablar de él y más disfrutarlo.
Si por mí fuera, en las bodegas cataríamos menos y beberíamos más. Y si es con un buen queso o unas tapas, mejor aún. Menos monólogos interminables sobre el “mundo endogámico de la enología” y más dejar a los enoturistas que vivan su propia experiencia. Porque, seamos sinceros, el lunes nadie va a llegar al trabajo contando emocionado que probó un vino con un “brillante color pajizo con reflejos verdosos”. Eso, si lo dicen en la oficina, les cae una carcajada. La gente quiere contar historias, anécdotas divertidas. ¿Les estamos dando esa oportunidad o solo los estamos mareando con colores y aromas que, para ellos, son como el idioma de los elfos?
Así que, la próxima vez que pienses en una cata, hazte un favor: menos “nuez moscada” y más brindis. Porque, al final del día, lo que importa no es cómo describimos el vino, sino cómo lo disfrutamos. ¡Salud!